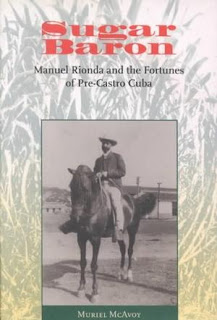para José Claudio
Supimos de doña
Rosita Ramos por José Claudio, que la llama la historiadora de Aguirre. La
entrevistamos en sus gloriosos 87 años. El adjetivo no es un elogio empalagoso. Rosita ha conservado la brillantez
de la niña que superó una infancia rodeada de riesgos y cuidados. Su madre
quedó viuda joven, tras parir cinco hijos, pero no son cuatro sus hermanos,
sino catorce. El padre tuvo hijos de otras parejas y la madre de Rosita les
enseñó a los suyos que los 15 eran hermanos y como hermanos debían tratarse. La
madre era una “mujer de su casa”. Visitaba casas ajenas solo si había alguien
enfermo. Parece que los oficios de la muerte y la enfermedad, cuando se
asumen con lucidez, no matan la alegría. Desde pequeñita, dice, a Rosita la
acostumbraron a hacer el rosario de difuntos, el novenario. Nueve rosarios en nueve
noches corridas, aunque en el último día se rezaban tres.
En la
atmósfera onírica de Aguirre, donde hay espacios para el mundo en transición de
los espiritistas, suspendido entre imágenes reconocibles, frecuencias luminosas
del misterio y sombras frías, alegra que esté tan viva una mujer que trabajaba cuando
yo era una niña, y que esté en estado de salud, y que sea una persona de pueblo,
sin taras clasistas, elegante y fina. La llamé por teléfono, mencioné a José Claudio,
y nos dio audiencia. Voló el tiempo, y nos encontramos una tarde, después del
mediodía, frente a una de las casonas grandes de Aguirre, de césped amplio y
reseco, como si la potencia de la tierra se la hubiera chupado el caobo que
marca el punto medio entre la colindancia y la casa, tan viejo que de sus ramas
cuelgan barbas parásitas. Se repite la
jardinería al estilo de Aguirre, siembras en tiestos, vasijas y cántaros de
cemento, pintados del color del barro oscuro. En los tiestos subsisten especies de palmas
enanas y helechos y otras plantas de follaje verde. Bordeando la casa, una especie resistente,
sembrada directamente en la tierra: cruz de malta amarilla y roja.
Si se observan
bien, los escalones de la entrada cargan el rastro memorioso de quienes subían
por ellos para acceder a la consulta del médico que fue el ocupante anterior de
la casa, el doctor Bellaflores. La alfombra de limpiarse los pies cuelga de la baranda.
Se siente el vago trajín de las manos que
construyeron la casa, y de las manos que trabajaban en la fábrica donde se hicieron
los dos números que la sitúan: 81. Cada presencia alborota un enjambre de
ausencias. Sobresale el alero generoso que en sus años de madera nueva marcaba
la frontera excluyente de los trabajadores que lo construyeron, carpinteros y
pintores de brocha gorda, como en aquellos relatos donde al concluirse la
construcción de un palacio se ordenaba la muerte de los peones, para que no
divulgaran los secretos de sus defensas.
La señora nos
recibió con gentileza a dos viejos extraños, que, aunque parezca mentira,
podríamos ser sus hijos; los descendientes de una madre de aspecto más joven
que el nuestro. Nos dijo que escogiéramos dónde preferíamos conversar, la casa
es grande, y decidimos sentarnos en la veranda protegida con tela metálica, que le da vuelta a tres cuartas partes de la casa, tan
espaciosa que es toda una segunda residencia.
Nos acomodamos en un sofá y dos
butacas tapizadas con una tela de franjas verdes y azuladas que se alternan sin
corte abrupto, como una geología de matices. Entre las dos butacas hay una mesa
ovalada con tope de cristal y sobre ella un adorno de yeso o de metal dorado,
un angelito. En la esquina, otro juego de muebles de balcón, de metal, pintados
de blanco con la mesita correspondiente, un florero pequeño en forma de barril
recortado, del color del barro oscuro, con lirios azules de tela o de papel,
entre los cuales hay, hincada, una pequeña bandera de Puerto Rico.
La primera
sensación fue la de ganarnos el premio del acceso. Tantos años viendo las
casas, imaginándoles las vidas, y ahora veíamos el mundo desde
adentro hacia afuera. Esta casa, dice,
tiene más de cien años. La veranda no es un lugar de transición entre el afuera y los interiores, sino el
espacio común más grande. Contiene más de un juego de muebles. Incluso, como
los cuartos abren al porche, cada uno cuenta, con su propio
balcón, amueblado de forma individual.
Doña Rosita llegó
a Aguirre recién graduada de la escuela superior de Coamo, el 11 de noviembre
de 1948. Tenía 20 años, un diploma de escuela superior y sabía inglés. La
refirió una amiga que trabajaba en el correo. No le pregunto por aquel primer
día, pero puedo imaginarlo. Su madre era costurera, o, en justicia, modista, de
aquellas que podían copiar los trajes de moda con precisión y rapidez, a cambio
de una remuneración que no les hacía justicia. Entre sus clientas se destacaban las mujeres de la
familia de los García Padilla de Coamo. Para la primera entrevista de trabajo quizás vistió a su hija con un traje sastre de tela azul. La revista Vogue circulaba en las casas de las
familias pudientes y en los talleres de costura.
Es una mujer
diminuta, discreta, que casi no ocupa el aire. Con las manos en la falda, sin
cruzar las piernas, con un sombrero y guantes, así la imagino. Sabía inglés. Se trataba de una oportunidad de empleo poco común: trabajar en la primera
oficina con servicios de IBM en Puerto Rico. Recuerda el nombre del
entrevistador, el jefe de personal Bob Chandler. La entrevista satisfizo al
funcionario de la central. Rosita Ramos se ganó la plaza y se enfrentó casi de
inmediato a lo que sería su trabajo de toda la vida, con variaciones. “Key
punch operator and verifier”. Hacer marcas en tarjetas, registrar las cifras de
producción y los cheques para el pago de nóminas, una vida de números, en torno
al eje de producción de la central.
En paridad con los
buques de la marina de guerra que destrozaron media ciudad de San Juan y
entraron al puerto de Ponce vitoreados por los comerciantes que ya tenían
vínculos con empresas estadounidenses, se multiplicó la presencia de las
máquinas en las carreteras y las fábricas en los campos cañeros. La joven
oficinista no tuvo tiempo de maravillarse ante aquellas máquinas de la central,
que llenaban el aire de ruidos martilladores, ni de paralizarse ante la máquina
propia, que ordenaba y vomitaba tarjetas a golpes de baraja.
Las máquinas contables
utilizadas en Aguirre eran sorteadoras y reproductoras. Se llevaba la cuenta de
lo que se producía en las colonias de la central, con sus nombres inalterables
desde el siglo 19, e incluso antes, que se extendían hasta Santa Isabel y Juana
Díaz: Algarrobo, Josefa, Reunión, Adela, Potala, Amelia, Paso Seco (la caña se
transportaba en los vagones del tren y también, cuando provenía de Maunabo y
Patillas, en camiones). También se contabilizaban las nóminas de los obreros
del campo, los que laboraban cortando caña, regando semillas y sembrando nuevos
surcos. Ya hacia el final de su carrera, Rosita preparaba las nóminas de todo
el personal: 300 empleados, que cobraban semanal o quincenalmente. Los cheques
se imprimían en la central. Sin embargo, incluso en las labores clericales de
la nómina, se practicaba la segregación: la nómina de los empleados gerenciales
no la preparaba ella, sino su jefe.
Así tomó su
rumbo la vida de una mujer que no oculta lo que piensa sobre la sociedad donde
le tocó vivir. La lógica de los oficios contabilizados en nóminas
segregadas impera en la segmentación del paisaje. El mundo de los americanos,
la nómina que ella no veía era un mundo aparte. En la segunda sección tenían
residencia los empleados clasificados: médicos e ingenieros, algunos nativos. Casi
no se veían americanos en la plaza del poblado. Incluso en las oficinas
administrativas había segregación: los americanos en la planta alta y los
puertorriqueños, excepto algunos "clasificados", en la planta baja. En el cine se
distribuía el espacio de la mima manera: los americanos arriba, los
puertorriqueños en la planta baja.
¿Saben cómo
les decían a los niños de las familias pobres? Los patidescalzos. En Aguirre
las jerarquías contrastaban con la modernidad del sistema de producción. En
principio había tres clases, tres castas. Los americanos, los profesionales y
técnicos puertorriqueños y los parias. En los barracones, sucios, asquerosos, de
paso, vivían los obreros de menos jerarquía. Una injusticia que no ha sido
compensada.
Ella recuerda
que fue ganándose la confianza de los jefes, y un respeto que le autorizaba a
intervenir para ayudar a los menesterosos. Muchos obreros se valían de ella
cuando necesitaban algún favor del administrador. Entonces Rosita subía la “acera
especial” de la casa grande, esa donde nadie, ni los empleados blancos, podían
entrar sin invitación, y tocaba a la puerta. “Buenas noches, Mr. Rice, esta
persona me está pidiendo que lo traiga para ver si le asignan cama en los
barracones.”

¿Por qué le
dicen la historiadora de Aguirre?, pregunto. Desde que hicieron un documental y
me entrevistaron. La forma en que tú relatas la historia de Aguirre es lo
verídico, le comentó alguien, y así fue reconocida como la historiadora de
Aguirre. Historiadora y sacristana de la casa, y de las memorias familiares y
comunitarias. Rosita nos muestra la casa como el sacristán muestra las capillas
de su iglesia, como mi tío Ángel Luis nos mostraba las capillas de la iglesia
católica que custodiaba con infinita tristeza, en el South Bronx. El mundo se deshace
a la vista de las personas longevas, pero en esta casa bien cuidada no se
mantiene el orden bárbaro de la central como explotación de tierras y de obreros,
sino los cuidados minuciosos que exige una abeja reina, fruto del sacrificio
del trabajo. La sacristana accede a un mundo que los visitantes de paso no
vemos ni comprendemos.
A sus manos llegan, formando un archivo
de documentos misceláneos, recortes y fotografías y fotocopias. Álbumes de
familia, de grupos escolares que celebran sus graduaciones con retratos
formales, de agrupaciones cívicas. Par una foto posaron niñas negras y niñas blancas, con
lazos al cuello, y varones blancos y negros encorbatados. Se enfrentaron a la
cámara sin una sonrisa, con una seriedad casi áspera. Las niñas al fondo,
sentadas o de pie en la fila más distante. Los varones más pequeños posaban
arrodillados o en cuclillas, un gesto masculino, dolorosa posición de
militar. Una pierna más alta que la otra, sobre la que cae el brazo, mientras el otro brazo, así como el peso del cuerpo descansa sobre la otra
pierna flexionada, paralela, casi al ras del suelo.

Hay nombres
escritos en el borde de alguna foto: Lucas Pérez, clase de sexto grado de 1939. En los pies
calzados de las muchachas no hay un par igual a otro; algo tan tierno como un
zapato que el cuerpo deja atrás, sandalias de pobre, con los dedos al aire,
sandalias blancas elevadas en el talón, zapatos escolares con cabetes cerrados,
zapatillas, zapatos parecidos a sandalias. En la foto titulada “clase de sexto grado de
1939” alguien escribió los nombres de los niños y las niñas sobre las cabezas
de cada uno. Claudia, Salvador, Nano, Gladys D., Lucas, Eduardo, Luis. Otros
ilegibles. La maestra, Miss Guelb… Vemos una foto de la tropa 65 de niños
escuchas. Tiene un nombre escrito a mano, un grito estridente. MI PAPÁ CAYITO,
SCOUTMASTER. De la cabeza de un hombre joven sale una flecha hacia el grito.
A veces la memoria
que creemos propia es solo un imán de las memorias del otro. Esa continuidad
entre eslabones distantes se lee en el mobiliario de la casa, donde se juntan
muebles nativos y exóticos, de manos artesanales y de fabricación en serie. Se
confirma el gusto por los ribetes dorados, paradójicamente elegantes, quizás
porque no desentonan, solo contrastan, con la sencillez de las paredes blancas,
relucientes: el espejo vertical del baño, las cortinas que no se hicieron
pensando en los efectos del agua, porque
la tela exterior es de encaje igualmente blanco, la toallita blanca de hilo
para secarse las manos, el patrón de las conchas doradas de las jaboneras, que
se repite en el espejo. El cortinaje del
dormitorio, de tul rosado y transparente, un pierrot de ojos hipnóticamente
abiertos sobre la cabecera de la cama de
una plaza.

Un medio punto
separa la sala del comedor. El juego del comedor es una antigüedad exótica, de
madera negra. Rosita la compró en una tienda de antigüedades, en Estados
Unidos. La luz de la tarde entra matizada por las cortinas amarillas y dispensa
una atmósfera de reposo a la inmovilidad de la mesa con seis sillas y chineros repletos de copas, vasos y platos de cristal. A un costado el
chifforobe, donde estarán engavetados los juegos de manteles y servilletas.
La mesa está cubierta con un mantel de hilo. Sus calados forman bordes de rectángulos
que enmarcan flores. Sobre uno de los chineros, descansan cuatro candelabros de
bronce y, colgados de las paredes, platos decorativos. Hay dos relojes de
bronce: de mesa uno y en la pared el de péndulo. La enumeración o inventario de objetos de este
comedor, escenario de sucesivas familias y ceremonias, llenaría más de una
página. Lo asombroso es que todo “caiga en su sitio” sin dejar una impresión de
horror al vacío. Es una instalación pensada para que no se note su orden
trabajoso.
Tomamos el café
en la cocina, casi tan amplia como el comedor. Dada la ubicación de la casa,
con su fachada hacia el este, la cocina se calienta un poco en las tardes, y es
mejor que así sea, porque el calor la pone soñolienta. De otro modo no dejaría
de repetir las tantas palabras y tantos cuerpos que han entrado en ella desde la
infancia de la casa.
(Pasaje de un capítulo sobre la central Aguirre, que forma parte de mi libro sobre la carretera PR 3).